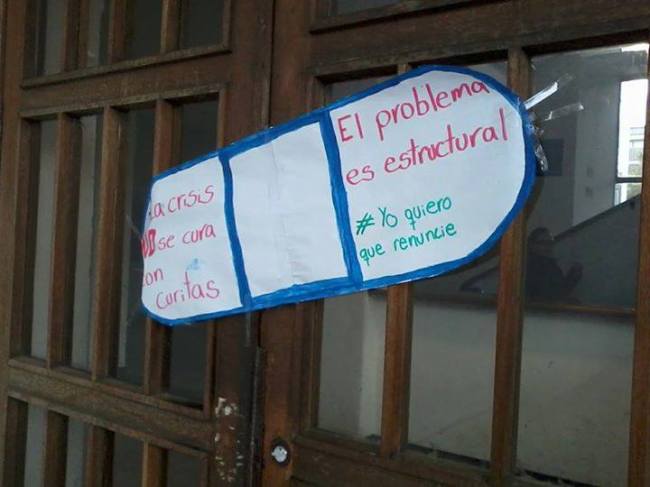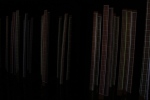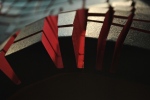De todas las culturas que han pasado por la faz del planeta, la civilización occidental es la que más le ha infringido daño. La, inevitable por su misma naturaleza, falta de valores de sus esferas más altas la hacen blanco fácil del derroche y la desigualdad que tanto la caracterizan. Lo irónico del asunto es que, aún aunque el mundo entero conoce sus puntos flacos y sus inocultables errores de definición, no es secreto que la inmensa gran mayoría de países busca parecerse en la mayor medida posible a Occidente, aparentemente desconociendo (aunque en mi humilde opinión haciéndose los de oídos sordos) los aberrantes efectos colaterales de su implementación a nivel masivo.
Una cosa piensa el burro…
Si se hiciera una encuesta a nivel nacional se encontraría que la población colombiana se considera occidental. Claro, esto teniendo en cuenta que el colombiano promedio supiese acaso qué significa el término; el punto es que el conjunto de valores que nos rige no se diferencia mucho de el conjunto de valores que rige a los ciudadanos de los Estados Unidos o de Inglaterra. Tal vez nosotros añadimos un poco de importancia a la familia y la religión, y se la quitamos a los escrúpulos y el control de los instintos animales de supervivencia que heredamos de los simios, pero en últimas las diferencias no son demasiadas.
Lo más importante, nos encanta ser occidentales. Nos sentimos orgullosos cuando nos identificamos con situaciones ridículamente imposibles en la películas estadounidenses o cuando gastamos millones en un centro comercial; de alguna manera nos sentimos superiores cuando nos comemos una hamburguesa en un McDonald’s y vacíos si nos perdemos de los últimos chismes de la farándula, ya sea criolla o, mal llamada, internacional. Nos medimos por el número de pulgadas en las que disfrutamos en alta definición (ya quisiéramos) nuestras series y novelas favoritas o por el número de tarjetas crédito o débito que tenemos.
Y claro, como no, miramos con cierta desconfianza todo lo que no nos huela a occidente. La gran mayoría de países africanos simplemente son países muy pobres dirigidos por dictadores déspotas que explotan a sus pueblos, que tampoco es que valgan mucho el esfuerzo de un rescate, ya que son una plaga de tribus incivilizadas, desunidas y en guerra permanente la una con la otra, un par de leones y una que otra pirámide. El medio oriente está poblado por unos bárbaros asesinos terroristas que sólo creen en la realidad de su religión, y la totalidad de los habitantes del resto del continente asiático son chinitos o indiecitos, tan bonitos ellos, tan raras sus costumbres. En Oceanía hay koalas, canguros y algunas personas civilizadas; se sabe que son civilizadas porque hablan en inglés. La fuente de todo mal en las películas viene de Rusia, una tierra árida y fría de gente amante del vodka, las armas y las putas. Por cierto, decir Europa Oriental es lo mismo que decir Rusia, sólo que más triste. En cuanto a los polos, son campo de estudio para los científicos, por supuesto, de occidente.
Hacemos de los enemigos de la democracia y del capitalismo (y de los Estados Unidos de América) nuestros enemigos. Abrazamos gustosos los carros innecesariamente grandes y hacemos de los excesos nuestro estilo de vida particular. Vivimos en pos del dinero, justificamos el medio con el fin y juramos tener creencias religiosas, curiosa e inexplicablemente contradictorias con nuestras acciones diarias. Glorificamos nuestras tradiciones folclóricas de cuando en cuando, como para recordarnos a nosotros mismos que en algún momento de nuestra historia, hace tanto tiempo que no podemos o no queremos recordar, no hicimos parte de ese occidente vibrante, cuna de todo avance de la especie.
Sí, qué bien se siente ser occidental, qué bien se siente estar en la cima de la humanidad, sobre todos esos plebeyos casi totalmente inútiles y prescindibles. Qué lindas se ven las gigantescas estructuras enchapadas en vidrio en toda su fachada, adornando los centros económicos de nuestras modernas metrópolis, tan altas, tan poderosas. Qué hermosos centros comerciales visitan nuestros compatriotas, tan pulcros, tan llenos de productos finamente diseñados, pensados para suplir una siempre justa demanda. La mano invisible siempre está actuando y no tiene preferencias, no hay por qué preocuparnos. A los corruptos les llegará su justicia, ya sea acá en la tierra o por parte de una mano divina; de todas maneras si una cosa nos han enseñado en Hollywood es que en un mundo libre como el nuestro siempre hay justicia, el malo siempre paga.
En todo caso, lo bueno es que somos occidentales pero aún así no tenemos que preocuparnos por los riesgos que ocupan a las administraciones europeas y norteamericanas; nuestra occidentalidad es inofensiva, no le hacemos daño a nadie y nadie nos hace daño. Bastante conveniente, ¿no?
…y otra el que lo está enjalmando
Bueno, hay algunas malas noticias: no somos occidentales. Al menos la gigantesca gran mayoría. Aunque personalmente encuentro esa nueva mas buena que mala, puede ser un poco chocante para algunos allí con una mesa en KFC. No somos occidentales; y a esa conclusión llego después no de mirar nuestras costumbres y modos de actuar y de pensar, sino de darme cuenta de los pensamientos de los que el mundo llama occidentales acerca de este asunto. Allá no consideran que ni Colombia, ni Latinoamérica (con la excepción tal vez de México), hacen parte de esa élite. Para ellos, muchas veces occidente es un sinónimo de primer mundo. Sí, así es: Japón, viéndolo desde este no muy errado punto de vista, es más occidental que nosotros.
Cuando un occidental llega a Japón espera que el choque cultural sea menos drástico que cuando viene a Venezuela, Ecuador o Colombia, por ejemplo. Espera encontrar más comodidades, que el ambiente sea más parecido a aquel que tiene en su lugar de origen, que el modo de hacer las cosas, de comprar y de vender, de consumir, sea aquel que forjó al mundo durante los siglos pasados. Y ciertamente sus expectativas siempre van a ser satisfechas: no va a encontrar todo igual, pero por lo menos sí más familiar de lo que lo encontraría en un país como el nuestro. Colombia no hace parte de los países occidentales, por más que su posición geográfica diga lo contrario.
Antes de que alguien se confunda y me tome mal, todo esto no lo digo con ánimo agitador o de reproche. Sólo lo digo para que tratemos de aceptar que nuestra naturaleza no es ser occidentales; acá en este lado del mundo hacemos las cosas de una manera diferente, y las leyes y reglas que se aplican allá no tienen por qué ser válidas acá. Lo escribo como una advertencia un poco pretenciosa para que comprendamos que si seguimos tratando de serlo, si seguimos intentando parecernos a ellos, algún día lo lograremos.
La imagen pertenece a Ben Reierson quien la comparte bajo Creative Commons.